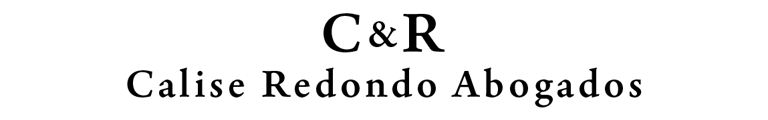La retroactividad de la residencia en el aporte solidario y extraordinario de la Ley 27.605
Comentario con análisis de los antecedentes de la norma y de su hipotética finalidad antielusiva en contraposición con la noción jurídica de la residencia y la ilegitimidad de su aplicación retroactiva
DERECHO TRIBUTARIO
Alejandro Calise (Publicado en Errepar)
7/2/202113 min read


1.- Introducción.
Como es sabido, el 18/12/2020 entró en vigencia la Ley 27.605 que implementó el denominado “Aporte Solidario y Extraordinario”. Así, partiendo de un supuesto “principio constitucional de la solidaridad” se creó este “Aporte” que, cabalgando sobre las pautas de valuación del Impuesto sobre los Bienes Personales, pretende alcanzar a las personas que tuvieran un patrimonio de más de $200.000.000 al preciso momento en que se sancionó la ley, con el invocado objetivo de transferir los fondos así recaudados “para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus impactos laborales, productivos y sociales”.
Asimismo, en sintonía también con los criterios de imposición del Impuesto sobre los Bienes Personales, se estableció que este “Aporte” alcanza a los residentes por todos sus bienes, en el país y en el exterior, y a los no residentes únicamente por sus bienes en el país.
Sin embargo, entre los tantos conceptos y criterios novedosos que plantea este “Aporte”, se encuentra el hecho de tomar la residencia en forma retroactiva, esto es, al 31/12/2019. Al respecto, la Ley 27.605, sancionada y vigente a partir del 18/12/2020, dispone en el tercer párrafo de su Artículo 2:
“El sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 116 a 123, ambos inclusive, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, al 31 de diciembre de 2019”.
Como no es objeto de este trabajo examinar la peculiar naturaleza de este “Aporte” que los propios legisladores se preocuparon en diferenciar semánticamente de un tributo, baste señalar que su eventual legitimidad está subordinada a encuadrarla bajo la potestad tributaria del Estado Nacional y que, en consecuencia, ese ingenioso instituto sólo podría examinarse bajo los principios y normas del derecho tributario; como, por lo demás, lo evidencia la propia ley al recurrir a los criterios de residencia típicos de los impuestos.
En este sentido, es posible que jamás con anterioridad se haya visto una norma del género, que con la pretensión de asignarle cierto efecto retroactivo en la aplicación del tributo, trastoque los aspectos temporales y materiales del hecho imponible a través del aspecto personal.
Y esa singularidad a nivel doctrinario va a pasar a adquirir serios visos de ilegitimidad e inconstitucionalidad ni bien se atienda a que la residencia fiscal de un contribuyente es el criterio de conexión que habilita el ejercicio del poder de imposición del Estado Argentino en el marco de convenios internacionales de carácter bilateral y que la potestad del legislador de asignarle carácter retroactivo a las normas no es ilimitada.
Para ello, es imprescindible comprender cómo se gestó este, cuanto menos curioso, dispositivo normativo.
2.- Antecedentes.
Como surge del proyecto original, lo que los autores del proyecto convertido en ley pretendían era asignarle al “Aporte” mismo un efecto retroactivo. Así, en su Artículo 1, se definía el “hecho imponible” del siguiente modo: “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario que recaerá sobre los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.
Asumido que, si el “Aporte” es considerado un tributo, su hecho imponible está constituido por el hecho de ser propietario de bienes, entonces, es claro que esta disposición asignaba al entero “Aporte” un efecto retroactivo. Y, en ese contexto, hubiera sido natural que los aspectos materiales y temporales arrastrasen aquél personal, siendo quizás coherente en ese caso que el criterio de residencia se fijara al 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, en el proyecto tampoco se hacía eso; el tercer párrafo del Artículo 2 referido a la residencia simplemente consignaba: “El sujeto del aporte extraordinario se regirá por los criterios de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 116 a 123, ambos inclusive, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 conforme Decreto 824/2019”.
Esa misma metodología de tomar el patrimonio a la fecha del 31/12/2019, también la adoptaron los antecedentes inmediatos del “Aporte”, esto es, el denominado “Impuesto Patria” (1), y el “Impuesto a los grandes patrimonios y a las altas rentas” (2).
Es bastante evidente que dicha decisión radicó en evitar a toda costa que los contribuyentes pudiesen intentar escaparse de su ámbito de aplicación disponiendo libremente de sus bienes. Es decir, a modo de una especie de cláusula antielusiva general, como sucede en materia tributaria con las denominadas “leyes candado” que prevén la retroactividad de la aplicación del tributo al momento del comienzo de los trámites parlamentarios.
Y, en los fundamentos del proyecto del “Aporte”, la decisión se explicó del siguiente modo: “A los fines de enervar el efecto noticia del aporte extraordinario, que fuera puesto en debate públicamente en los medios de comunicación, sus efectos se aplicarán a los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019”.
En cualquier caso, es altamente probable que, luego del debate del proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los obvios cuestionamientos a la constitucionalidad de semejante metodología (Fallos: 312:2467, “Navarro Viola”, 1989), así como obvias razones recaudatorias relacionadas con la depreciación del peso argentino a lo largo del 2020 (casi un 30% (3)), hayan persuadido a los autores del “Aporte Extraordinario” a desistir parcialmente de ese mecanismo de retroactividad y optar por una solución de especie como la que finalmente se plasmó.
Así, la Ley 27.605 en su Artículo 1 dispuso que el hecho imponible se configuraría respecto de los “bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley” y, paralelamente, en el tercer párrafo del Artículo 9, estableció una cláusula antielusiva propiamente dicha: “Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
Sin embargo, como complemento, se decidió mantener la retroactividad al 31/12/2019, pero insólitamente sólo sobre el elemento de la residencia, quebrando por completo, entre otras cosas, la coherencia entre los distintos aspectos del hecho imponible.
3.- La implicancia jurídico tributaria de la noción de residencia.
Ante todo, como ya se insinuó, la noción de residencia hace al aspecto personal del hecho imponible porque precisamente define quién es el sujeto que lo realiza. Y aquí en seguida se advierte esta gran incoherencia técnica: en el caso del “Aporte”, el hecho imponible ocurre al 18/12/2020, pero el sujeto puede realizarlo pese a que a esa fecha ya hubiera perdido su residencia fiscal en el país, porque ésta se toma al 31/12/2019.
Eso que en un principio puede catalogarse como una incoherencia técnica se puede elevar rápidamente al nivel de lo ilegítimo si se atiende a que la residencia es el criterio de conexión elegido por el Estado Argentino para el ejercicio de su potestad tributaria en un marco internacional signado por la presencia de convenios internacionales para evitar la doble imposición.
En efecto, está asumido en el ámbito internacional que los estados no pueden ejercer su potestad tributaria ilimitadamente y, por lo tanto, para ejercerla deben hacerlo respecto de materia imponible con la que tengan una conexión mínima. Y dichas conexiones se dan precisamente cuando el hecho ocurre en su propio territorio o cuando, de ocurrir en el exterior, ese hecho se relaciona con una persona sobre la cual ejerce algún poder de jurisdicción específica porque es nacional o residente suyo.
En este marco, y luego de haberse abandonado en forma unánime el criterio de la nacionalidad, la comunidad internacional (OCDE, ONU) advirtió la necesidad de que los estados procedan mediante convenios bilaterales para evitar la doble imposición, estableciendo así de un modo certero y uniforme cómo debe tributar una persona que realiza un hecho imponible en un determinado estado, cuando es residente de un segundo estado que pretende también ejercer su potestad tributaria extraterritorialmente en función de ese vínculo de residencia.
Ahora lo que obviamente violenta el entero sistema internacional descripto es que un estado pretenda ejercer su potestad tributaria extraterritorialmente cuando se perdió el vínculo de conexión personal de residencia con esa persona. Y eso es precisamente lo que sucede con el “Aporte”.
El “Aporte” lo deben pagar los residentes por sus bienes en el país y sus bienes en el exterior (Art. 2.A.); a su vez, los no residentes sólo deben pagar por sus bienes en el país (Art. 2.B.). Sin embargo, en el caso de quienes perdieron la residencia con posterioridad al 31/12/2019, el Estado Argentino los pretende alcanzar por sus bienes en el país y sus bienes en el exterior (Art. 2., tercer párrafo), cuando estos últimos, en cambio, pasaron bajo la potestad tributaria del nuevo país de residencia.
A más de una tangible violación al principio de igualdad en su trato como no residentes, semejante dispositivo choca de lleno con cualquier convenio bilateral, dado que la única posibilidad de que un estado extienda sus potestades tributarias por fuera de su territorio es exclusivamente en caso de que se trate de un residente. Obviamente, aceptar que cierto estado se arrogue tal facultad por sobre el estado de residencia invocando el simple hecho de que una persona alguna vez en el pasado fue residente, altera la entera lógica del sistema y viene a recrudecer el problema que los convenios precisamente pretenden solucionar.
Pero ni siquiera es necesario irse tan lejos; el propio Estado Argentino adoptó el criterio de residencia en sus impuestos; y el concepto de la residencia retroactiva no existe y es sobradamente irracional.
4.- La hipotética finalidad antielusiva.
Como se vio, los antecedentes demuestran sin dudas la intención de los legisladores de ubicar el hecho imponible al 31/12/2019 a los efectos de evitar la elusión del aporte por el tiempo que insumió convertirlo en ley. En este sentido, un examen ligero de la cuestión podría conducir a asumir sencillamente que la fijación de la residencia en esa misma fecha tuvo esa misma finalidad; pero semejante conclusión sería lógica y materialmente imposible.
Probablemente no existan dudas que en materia tributaria la elusión se define como aquélla conducta del contribuyente por la cual evita la realización del hecho imponible alterando las formas jurídicas por las cuales se plasma el hecho económico descripto en la ley. Ello, a diferencia de la evasión en la que el hecho imponible se realiza, pero no se declara; y la economía de opción, en la que directamente el hecho imponible ni siquiera se realiza.
En efecto, eso es lo que dispone la Ley 11.683, al plasmar el criterio de la realidad económica y dotar al fisco de las facultades de recalificar jurídicamente los negocios de los contribuyentes en función de la “cabal intención económica y efectiva”. En este sentido, para poder comenzar a hablar de un supuesto de elusión debe haber una estructura jurídica que no responde “manifiestamente” a la realidad del hecho económico involucrado.
En este marco, también, se ubican las denominadas “leyes candado” (4), por las que en la creación del tributo se decide ubicar su aplicación en un momento anterior a la sanción de la ley para ahorrarle al fisco la labor de detectar si los movimientos patrimoniales o los cambios en las estructuras de negocio que ocurrieron durante el trámite parlamentario respondían o no a una intencionalidad específica de eludir el tributo. Y así, se presume directamente que ello fue así y que, por lo tanto, el tributo se aplicará al patrimonio o negocio anterior de conformidad con la nueva ley más allá de los cambios operados en ese específico tramo temporal.
Pero en el caso del “Aporte” es imposible identificar la retroactividad en la residencia al 31/12/2019 como una norma antielusiva y, más específicamente, como parte de las denominadas “leyes candado”. En efecto, el “Aporte” se sustenta íntegra y exclusivamente en la pandemia del Covid-19 que en la Argentina recién se presentó a principios de Marzo del 2020, sus embrionarios antecedentes datan de mediados de Abril y el proyecto que finalmente le dio vida se presentó en la Cámara de Diputados el 28/8/2020 (5).
Es insostenible entonces una presunción absoluta, en carácter de cláusula general antielusiva sin prueba en contrario, que proponga que los contribuyentes que hayan cambiado de residencia en algún momento luego del 31/12/2019, lo hayan hecho al sólo efecto de eludir un “Aporte” que a esa fecha literalmente no existía, como tampoco la pandemia que lo motivó.
Es más, si bien podría dar lugar a otra discusión adicional, difícilmente podría decirse que un cambio de residencia, con todo lo que ello implica, pueda asimilarse a una maniobra elusiva.
5.- La ilegitimidad de la retroactividad en la residencia.
Descartado entonces que esta medida pueda aplicarse bajo el amparo de una finalidad antielusiva que habilite al Estado Nacional a retrotraer la imposición a un momento anterior por la irrupción de un comportamiento ilegítimo por parte del contribuyente para escaparse de ella, dicha medida queda despojada de todo posible fundamento conceptual que la sustente y desnuda se muestra como una simple norma con carácter retroactivo.
Y en este punto lo importante es destacar que así como es sabido que el principio de no retroactividad no tiene jerarquía constitucional y los ciudadanos no tienen un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes; también lo es que la posibilidad del legislador de asignarle efectos retroactivos a cierta norma no es ilimitada y, concretamente, uno de esos límites es la garantía de inviolabilidad de la propiedad contenida en un derecho adquirido por parte del ciudadano al amparo de la legislación anterior; situación esta última, en la que la retroactividad se torna inconstitucional (6).
Como se ha visto, el caso del “Aporte”, vigente a partir del 18/12/2020, la residencia estaría determinada por las normas generales que fijan su adquisición y pérdida de la misma a los fines tributarios; sin embargo, su aplicación se realiza en forma retroactiva al 31/12/2019. Del mismo modo, como también se indicó, la consecuencia concreta de esta disposición es que quien decidió abandonar el país y perdió su residencia entre el 31/12/2019 y el 18/12/2020, no sólo deberá tributar por los bienes que tiene en el país como cualquier otro “no residente”, sino también por los bienes en el exterior como si fuera efectivamente un residente, cuando la potestad tributaria sobre éstos últimos recae en cambio sobre el actual país de residencia.
El obstáculo evidente a esta pretensión recaudatoria retroactiva es entonces que la pérdida de la condición de residente en la argentina por parte de esos contribuyentes, de conformidad con las normas aplicables (7), para el Estado Argentino es una situación ya consumada y consolidada que configura un auténtico derecho adquirido a recibir el tratamiento fiscal de un “no residente” con las evidentes consecuencias patrimoniales que ello implica.
Y así, en términos universales, lo ha explicado la Corte Suprema en jurisprudencia que se mantiene invariablemente vigente a la fecha: “Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido (...). Cuando los hechos jurídicos, fuente o productores de derechos, como que son la causa eficiente del nacimiento de éstos (…) se han consumado en la forma prevista en la ley, debe considerarse que han producido su efecto específico de crear un derecho pleno y no una mera expectativa. No se trata, por cierto, de atender a la mera contingencia fáctica de un hecho (…) sino a la virtualidad jurídica que les asigna la ley y cuando esa virtualidad se ha actualizado en la realidad, el efecto se ha concretado e individualizado, entrando a la categoría de situación pasada y consumada. Y entonces el legislador no puede desconocerla con posterioridad, porque no son consecuencias futuras de situaciones existentes (…), sino situaciones consolidadas con derechos adquiridos e incorporados al patrimonio de su titular con raigambre constitucional (…)” (Fallos: 296:723, “De Martín”, 1976).
6.- Conclusión.
No hay duda alguna que los autores del proyecto tenían la férrea intención de otorgarle al “Aporte” efectos retroactivos para gravar los patrimonios al 31/12/2019; probablemente dicha intención se haya topado con consolidada jurisprudencia y la incontrastable realidad recaudatoria que revelaba la depreciación del peso; sin embargo, no se desistió del todo y en la fecha del 31/12/2019 se decidió anclar, al menos, el cómputo de la residencia.
La razón, descartado por lógica que se trate de una cláusula antielusiva, imposible saberla. Ni la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, al modificar el proyecto original; ni los diputados que participaron en ella, al momento del debate; explicaron la decisión de implementar esta residencia retroactiva.
Sin embargo, es de público conocimiento (8) que la grave crisis económica y social en que se encontró la Argentina a fines del 2019 –crisis que el propio Estado Nacional admitió al declarar emergencia pública por medio de la Ley 27.541–, sumado luego al cataclismo provocado con la irrupción del Covid-19 y las severas medidas adoptadas por el gobierno de turno para tratarlo, motivaron a gran cantidad de argentinos, muchos de ellos de gran capacidad contributiva, a abandonar el país en el año 2020.
Podrán especularse razones ideológicas o recaudatorias, pero ésa es la circunstancia objetiva que certeramente motivó mantener la retroactividad en la residencia al 31/12/2019. En cualquier caso, en vano es forzar tanto el ingenio: semejante concepto no existe en el derecho tributario, atenta contra los convenios internacionales, quiebra el tratamiento igualitario entre los no residentes y finalmente violenta flagrantemente el derecho adquirido de los contribuyentes a los que el propio Estado Argentino dejó de considerar residentes a los fines tributarios por haber obtenido la residencia en otro estado de acuerdo a la propia normativa interna aplicable.
Notas:
1.- https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-cayo-el-Impuesto-Patria-pero-avanza-un-plan-de-Maximo-Kirchner-para-gravar-al-1-de-la-poblacion-20200408-0021.html/; https://chequeado.com/el-explicador/si-el-frente-de-todos-propuso-crear-un-impuesto-patria-en-un-proyecto-legislativo-que-luego-retiro/
2.- https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/resultados-buscador.html; Expediente Diputados: 1338-D-2020.
3.- Ej. Cotización del Dólar BNA venta: $59.89 al 31/12/2019; y $82.64 al 18/12/2020.
4.- Sobre el punto se ha definido: “Mediante la técnica del ‘candado’ lo que persigue el legislador es, a su vez, evitar que, ante la noticia del cambio en el sistema fiscal, los contribuyentes puedan fugarse completamente de éste, colocándose en una situación más ventajosa durante el lapso intermedio entre que se tomó conocimiento de la intención de llevar a cabo modificaciones en el sistema fiscal y que éstas entraron efectivamente en vigor. De esta manera, la vigencia de la ley se retrotrae en el tiempo, por deseo expreso del legislador, por ejemplo, al tiempo del anuncio del cambio, como puede ser el inicio del trámite parlamentario o el momento en que se dio a publicidad el proyecto enviado al Poder Legislativo por parte del gobierno” (G. Naveira, en “Tratado de Tributación”, Director H. García Belsunce, Ed. Astrea, 1° rempresión, CABA, 2009, T.1., V.1., Pág. 651).
5.- https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html; Expediente Diputados: 4534-D-2020.
6.- Fallos: 314:1477, “Gaggiamo”, 1991 y Fallos: 320:2260, “Bellini”, 1997; entre muchos otros.
7.- Ley 20628, Art. 120 (T.O. Dec. 649/97); Resolución AFIP 2322/2007, Título 1.A., Art. 5.
8.- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54443197.
Calise Redondo Abogados
Especialistas en derecho administrativo, tributario y aduanero en Argentina.