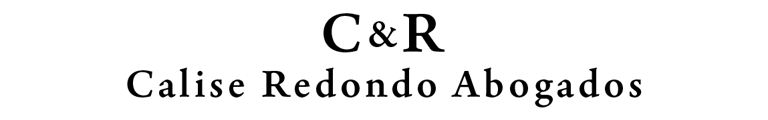Medidas cautelares en materia tributaria
Un examen sobre el artículo 9º de la ley 26.854 que, en definitiva, dio forma legislativa a la doctrina fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Trebas” y la convirtió en una prohibición absoluta dirigida a los jueces de dictar medidas cautelares que tengan cierta repercusión económica respecto del erario público. Se aborda el alcance cabal de la doctrina de dicho precedente y se cuestiona la constitucionalidad de la norma por trasvasar las competencias que la Constitución Nacional otorga al Poder Judicial. Capítulo publicado en la obra "Medidas cautelares contra el Estado. Ley 26.854 comentada y anotada", del doctor Pedro Aberastury y prologada por el doctor Juan Carlos Cassagne, para la editorial Rubinzal-Culzoni.
DERECHO TRIBUTARIO
Rocío Redondo (Publicado en Rubinzal-Culzoni)
10/6/2020


En materia de derecho tributario, la LMC dio forma legislativa a la doctrina fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Trebas” (‘89, Fallos: 312:1010) y, de ese modo, incorporó en su artículo 9° una disposición destinada a limitar la facultad de los jueces de dictar medidas cautelares cuando éstas generen una cierta repercusión económica respecto del erario público.
1.- La doctrina desarrollada a partir del precedente lo “Trebas”.
Ineludiblemente famosas, a raíz de las repetidas citas que los tribunales inferiores efectúan a fin de justificar el rechazo de cautelares en materia tributaria, se han hecho las palabras de la Corte en el precedente “Trebas” en el sentido de que: “(…) la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable del funcionamiento regular del Estado (doctr. de Fallos: t. 235, p. 787, entre otros)”.
Así como aquéllas utilizadas por la Corte en el fallo “Firestone” (11/12/1990), complementando las anteriores: “(…) es importante afirmar que el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez. Uno de los peores males que el país soporta -como es notorio y ha sido enérgicamente denunciado por los órganos políticos del Estado- es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos que proviene de la evasión o bien de la extensa demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En la medida en que su competencia lo autorice, los jueces tienen el deber de contribuir a la eliminación o en todo caso a la aminoración de esos dañosos factores y comprender que son ‘disvaliosas’ (Fallos: 302:1284) las soluciones que involuntariamente los favorecen”.
A partir de los conceptos que emanan de los referidos precedentes, los tribunales inferiores han levantado un inconmovible y elevado muro contra la procedencia de las medidas cautelares en materia tributaria.
No bastan (y casi literalmente no importan) sus requisitos clásicos, como son, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, sino que sencillamente las pretensiones cautelares en esta materia deben ser rechazadas porque, de lo contrario, se atentaría contra la oportuna percepción de las rentas públicas.
Resulta evidente que tal argumentación despoja a los contribuyentes de todo tipo de herramienta jurídica para justificar la procedencia de las medidas cautelares que solicitan: en efecto, ¿como podrían éstos refutar que su solicitud cautelar, en cuanto está dirigida a suspender el curso normal de cobro de un tributo, no afecta la normal percepción de las rentas públicas?
Ahora bien, dado el importante alcance que se le ha dado a tales conceptos, no es menor examinar cómo podría ser posible que la Corte Suprema haya instalado un dispositivo, carente de todo tipo de sustento normativo, como un inamovible obstáculo a la procedencia de medidas cautelares en materia tributaria.
1.1. El origen de la doctrina del precedente “Trebas”.
Si se examinan los casos “Trebas” y “Firestone” se puede ver, sin ninguna dificultad, que en ninguno de los dos se trató estrictamente de la solicitud de una medida cautelar.
Por el contrario, se trató de casos en los que se discutió el alcance del efecto suspensivo que la ley 11.683 otorga a los recursos que los contribuyentes interponen ante el Tribunal Fiscal a los efectos de impugnar las resoluciones de determinación de impuestos que dicta el Fisco Nacional . En definitiva, en ambos casos, los contribuyentes pretendían que dicho efecto se extendiera también a la discusión que, prolongada por el recurso interpuesto contra la sentencia de dicho tribunal, se daba en sede de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
En ambos casos, la mencionada cámara admitió el planteo de los contribuyentes. En este sentido, impidió que el Fisco Nacional pudiera cobrar a los contribuyentes el tributo determinado en las resoluciones de determinación de impuestos mientras durase la discusión en sede judicial. De ese modo, las decisiones de la cámara implicaron la extensión del alcance de los efectos suspensivos que la ley 11.683 preveía exclusivamente para la discusión en sede del Tribunal Fiscal.
Fue así que la Corte Suprema al tomar intervención en ambos casos, interpretó las normas aplicables contenidas en la ley 11.683 y revocó las decisiones de la cámara que extendieron el alcance de los efectos de los remedios recursivos fuera del margen previsto por en dicha ley.
Sin embargo, en ambos casos, y sin una necesidad jurídica concreta -porque ya había fundado el rechazo de la posición de los contribuyentes-, la Corte culminó sus pronunciamientos aludiendo a la importancia que tiene la oportuna recaudación de las rentas públicas y el “deber” que tienen los jueces de evitar el dictado de medidas que la afecten; medidas que, por excelencia, no pueden ser sino las cautelares.
1.2.- La evolución de la doctrina del precedente “Trebas” en la jurisprudencia de la Corte.
Con posterioridad al dictado de los precedentes de “Trebas” y “Firestone”, la Corte procedió a recordar tales palabras en casos en los que revocaba cautelares dictadas por los tribunales inferiores en el marco de acciones declarativas (Fallos: 316:2922, 319:1069, 321:695).
En tales casos, la Corte fundaba la revocación en la incompatibilidad que encontraba en las solicitudes de cautelares que se efectuaban para suspender el cobro de tributos en el marco de acciones cuya finalidad se agotaba en el mero dictado de una sentencia declarativa de derecho. A veces en carácter de “obiter dictum”, otras postulando una especie de marco conceptual de análisis, el Alto Tribunal recordaba los conceptos expuestos en “Trebas” y “Firestone”.
Igual temperamento, adoptó posteriormente al recordar tales conceptos en casos en los que revocaba decisiones dictadas por tribunales inferiores que no ofrecían fundamentos suficientes para justificar el otorgamiento de medidas cautelares en materia tributaria (Fallos: 325:2347, 326:1549, 327:2330, 327:5521, 328:3638, 328:3720, 329:3464, 330:2186, 331:2889). En estos casos, la Corte Suprema examinaba, por un lado, las invocaciones de los contribuyentes y, por otro, los fundamentos de los actos administrativos cuyo cobro se pretendía suspender, confrontándolos con los alcances de las normas en juego; y, de dicho análisis, concluía que las cautelares concedidas por los tribunales inferiores carecían de fundamentos y, por lo tanto, debían ser revocadas.
En el marco de este último período, corresponde destacar el desarrollo que, sobre los conceptos de “Trebas” y “Firestone”, se efectuó a partir del dictamen de la Procuración, al que adhirió la Corte sin reservas, en el primero de los fallos citados, “Magnelli” (Fallos: 325:2347): “Por último, debo señalar que el criterio de amplitud en la concesión de medidas como la solicitada en autos, dista del utilizado por la Corte, que ha dicho con firmeza, en reiteradas oportunidades, que el examen de la procedencia de tales cautelas ha de efectuarse con particular estrictez, atento la afectación que producen sobre el erario público (Fallos: 313:1420; 318:2431, entre muchos otros), pues la percepción de las rentas del Tesoro -en el tiempo y modo dispuestos legalmente- es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010). Además, debe recordarse que uno de los peores males que soporta el país -como es notorio desde hace tiempo y ha sido denunciado por los órganos políticos del Estado- es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos que proviene tanto de la evasión como de la demora excesiva e injustificada en el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas (Fallos: 313:1420). Así en la medida en que su competencia lo autorice, los tribunales tienen el deber de contribuir a su eliminación o, en todo caso, a la aminoración de esos dañosos factores (Fallos: 302:1284; 313:1420), en la bien entendida inteligencia de que lo dicho no implica que no sea posible suspender los efectos de los actos de la administración tributaria en caso alguno, sino que tal postergación ha de estar avalada por un análisis serio, detallado y convincente de los defectos insalvables que dicho acto tenga -apreciables aun desde la limitada perspectiva de análisis que brinda el proceso cautelar-, elementos que, como quedó dicho, no surgen del decisorio en recurso” (el destacado es propio).
Como puede advertirse de lo hasta aquí expuesto, la Corte siempre que decidió recordar lo dicho en el precedente “Trebas”, lo hizo en aquéllos casos en que se consideró que los tribunales inferiores habían obrado con total imprudencia al conceder medidas cautelares que se limitaban a dar por ciertas las alegaciones de los peticionantes sin examinar si éstas tenían sustento fáctico-jurídico y, lo que es de mayor importancia, luego de pronunciarse con los fundamentos pertinentes a fin de descalificar categóricamente esas aventuradas decisiones que le tocaba revisar.
En definitiva, y para concluir con lo que aquí se pretende demostrar: para la Corte la doctrina de “Trebas” jamás fue un argumento para fundamentar la improcedencia de una medida cautelar.
1.3.- El verdadero alcance de la doctrina del precedente “Trebas”.
Preliminarmente, debe destacarse que, más allá de lo ya dicho, la “doctrina de Trebas” nunca podría constituir un fundamento jurídico para el rechazo de medidas cautelares en materia tributaria.
En efecto, si ello fuera así, la Corte se habría arrogado la facultad de modificar los recaudos que, por expresa disposición de ley, habilitaban la procedencia de las medidas cautelares, derogando en los hechos las normas pertinentes en ese entonces vigentes (arts. 230 y concordantes, Cód. Proc.; de aplicación supletoria por el art. 91, ley 11.683).
Es más, dada la absoluta generalidad que la caracteriza, si se le concediera a la doctrina de “Trebas” la entidad suficiente para operar como un requisito para la procedencia de las medidas cautelares en materia tributaria, en la realidad de los hechos no se estaría haciendo otra cosa que desterrar de dicha materia el propio instituto cautelar: es que, si, por definición y en la casi inmensa mayoría de los casos, las cautelares tributarias tienen como objetivo suspender el curso normal de cobro del tributo, forzoso es concluir que, inevitablemente, todas esas medidas afectarían de una u otra forma la normal percepción de las rentas públicas; debiendo, en su consecuencia, ser denegadas.
Es inadmisible, entonces, darle ese alcance a la doctrina de “Trebas”; tal como aclara el dictamen de la Procuración en el citado fallo “Magnelli” -advirtiendo precisamente ese peligro y cuyo contenido la Corte compartió sin reservas-, dicha “doctrina” nunca podría implicar que devenga imposible obtener una cautelar en materia tributaria. Y ello es así porque, de aceptarse esa posibilidad, se estaría conculcando abiertamente la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 C.N.) sobre la que se asienta el instituto cautelar, así como el principio constitucional de igualdad (art. 16), al crear una injustificada discriminación con respecto a los justiciables que, en materia tributaria, se encuentran en una situación que, conforme a las normas generales antedichas, les da derecho a solicitar una medida cautelar.
Ahora bien, si la doctrina de “Trebas” no constituye un fundamento jurídico en sentido estricto, cabe el intento de dilucidar entonces concretamente qué es.
De atenderse a las expresas palabras de dicho precedente, la Corte no hizo más que interpelar a los jueces a fin de que tengan en cuenta la importancia de la oportuna percepción de las rentas públicas a fin de que el Estado cumpla correctamente con sus funciones. Del mismo modo, en “Firestone” refuerza dicho mensaje, aludiendo al “deber” de los jueces de no “contribuir”, “involuntariamente”, con el fenómeno de la evasión dictando medidas cautelares sin examinar su procedencia “con particular estrictez”. Por último, en las posteriores aplicaciones de dicho precedente, ratifica la “función” de dicho mensaje, recordándolo al revocar enérgicamente cautelares que los tribunales inferiores concedieron en forma casi automática, sin analizar las constancias de la causa y el derecho aplicable.
Es decir, mediante dicha doctrina la Corte no efectúa un pronunciamiento sobre derecho alguno: no está interpretando y/o aplicando una norma o un principio. Sencillamente, se limitó a efectuar una consideración sobre la importancia de un bien jurídico particular (el erario público), a modo de llamado de atención a los jueces inferiores que habrían obrado imprudentemente y a modo de recomendación a la generalidad de los magistrados para que, como explicó en el precedente “Magnelli”, fundamenten con mayor seriedad, detalle y convicción la eventual procedencia de las cautelares que decidan otorgar en materia tributaria.
2.- Los alcances del artículo 9 en materia tributaria
Sin perjuicio de que, como recién se explicó, la doctrina de “Trebas” no podría tener ninguna entidad jurídica como para definir sin más la procedencia o no de las medidas cautelares en materia tributaria, en la práctica judicial los tribunales han instituido a dicha doctrina como el verdadero y último fundamento por el cual están íntimamente compelidos al inevitable rechazo de las mismas.
Y esa inteligencia que se advierte en la jurisprudencia de los tribunales inferiores respecto de la doctrina de “Trebas”, fue seguida por el legislador en el texto del artículo 9º de la LMC.
En efecto, si bien puede advertirse que la redacción de la norma se aparta un poco de las expresas palabras de la Corte en el precedente “Trebas”, el contenido tiene una evidente similitud: mientras que la Corte interpeló a los jueces que —al examinar la procedencia de cautelares tributarias— tengan en cuenta la importancia de la oportuna percepción de las rentas públicas a fin de que el Estado cumpla correctamente con sus funciones, el legislador eligió llevar dicha postura al extremo y, directamente, prohibirle a los jueces dictar cautelares que “de cualquier forma distraigan” los recursos del Estado del destino que éste les asigna.
El contenido, entonces, sería el mismo: el dictado de una cautelar tributaria pondría en jaque la facultad del Poder Ejecutivo de recaudar oportunamente y destinar los recursos a la satisfacción de las correspondientes necesidades públicas. Lo que cambia, sí, es la forma: la Corte se limitó a “recomendar” a los jueces que tuvieran ello en consideración a modo de interpelación para que examinen con seriedad los casos en los que decidan darle procedencia a las cautelares; el legislador, por su parte, exasperó dicho mensaje al punto que decidió sancionar una norma por la que se prohíba a los jueces dictar dichas cautelares.
Dicho ello corresponde interpretar la peculiar norma en cuestión, para de este modo pronunciarnos sobre su eventual validez o invalidez, a la luz de las normas y principios superiores plasmados en la Constitución Nacional.
2.1.- Su interpretación literal
Si nos atendemos estrictamente a su letra, el artículo 9º de la LMC es, sin dudas, inconstitucional.
Esto es así porque, mediante su texto, el Poder Legislativo se está inmiscuyendo en las funciones propias del Poder Judicial, esto es, en el conocimiento y decisión de las causas judiciales (art. 116, C.N.) y le está propinando a los magistrados que integran este último, una orden de no hacer, una prohibición referida al propio conocimiento y decisión de esas causas: “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte (…)”.
La violación, entonces, al principio de división de los poderes (art. 1º, y parte 2ª de la C.N.), al principio de independencia del Poder Judicial (art. 108 y 116, C.N.) y, en consecuencia —ya desde la faz del justiciable—, a la garantía del juez natural, imparcial e independiente (art. 18), es más que evidente.
2.2.- Su interpretación finalista
Sin perjuicio de lo antedicho, en atención a la tradicional postura de ultima ratio con la que el sistema jurídico encara el test de constitucionalidad de una norma, corresponde hacer un esfuerzo de intelección ulterior, pasar por alto las crudas palabras elegidas por el legislador e intentar de develar si, eventualmente, la norma puede superar el referido test de constitucionalidad a la luz de una interpretación finalista. Cabe entonces hacer caso omiso al áspero medio que eligió el legislador para transmitir su mensaje (una prohibición a los magistrados referida al conocimiento y decisión de sus causas) e indagar cuál es este mensaje en sí mismo, qué quiere decir y con qué finalidad.
Desde esta perspectiva, interpretando generosamente el mensaje del legislador y eliminando la inapropiada orden que propinó a un poder independiente, este mensaje no habría podría ser otro que el siguiente: ninguna cautelar, por más sustento legal que tenga para su procedencia, podría ser concedida si violase un bien jurídico superior con respaldo constitucional. No puede ser otro el mensaje: no podría existir ninguna otra razón por la cual los magistrados se vieran impedidos jurídicamente de conceder cautelares que cumplan acabadamente con los requisitos legales para su procedencia.
Debería admitirse, entonces, para no entorpecer el examen con disquisiciones irresolubles, que ese bien jurídico superior al que el legislador quiso aludir se identifica con la renta pública y que su respaldo constitucional se encuentra en la segunda parte de la Constitución, como requisito fundamental para el funcionamiento de todo el Estado y, por ende, para la posibilitar la efectiva vigencia del entero sistema de garantías previsto en su primera parte. Sin embargo, superada satisfactoriamente esa primera y simple cuestión con la antedicha hipótesis -jurídicamente tan concesiva-, la aridez absoluta de la norma abrirá los interrogantes sobre su verdadero valor jurídico y, a continuación, dejará entrever que el terreno sobre el que ésta se ha instituido no es más que, inevitablemente, un campo minado de inconstitucionalidades.
En primer lugar, porque la norma, por más mensaje jurídico que quiera atribuírsele, significa nuevamente una orden: el legislador le está diciendo al juez cómo encuadrar los hechos, interpretar las normas y decidir las causas. En efecto, la propia función del juez lo inviste de la suficiente independencia de criterio para decir él cuándo una situación viola una norma y cuando una norma contradice una cláusula constitucional; y la aplicación de ese criterio, por más arbitraria y antijurídica que se la considere, será válida; con la única salvedad de que sea revocada por un tribunal superior. En este sentido, absolutamente inútil es que el legislador intente decirle al juez que en ciertos casos la concesión de una cautelar, conforme a los requisitos legales generales, puede violar un principio superior. A quien le toca decir eso es al juez; y, si la concede, ello quiere decir que, para él, tal violación no existió. Ante ello, el legislador nada podrá hacer, es al juez a quién la Constitución le encargó el rol de decir el derecho en cada causa concreta.
En segundo lugar, ese mensaje, jurídicamente hablando, también sería superfluo y redundante. En efecto, el legislador ya previó, como requisito de carácter general para la procedencia de cada uno de los tipos de medida cautelar -en cada uno de los incisos d. de los artículos 13, 14 y 15 de la LMC-, que en ningún caso se afectase el interés público. Dentro de ese concepto puede ya encontrarse la debida protección al bien jurídico renta pública y aquéllos intereses que involucra su efectiva aplicación.
En definitiva, bajo una interpretación finalista, este artículo 9° carece de todo valor y efecto jurídico.
2.3.- La interpretación sintética y última.
Dicho lo anterior, entonces, cabe preguntarse: ¿por qué motivo el legislador se habría tomado entonces el trabajo de incorporar en la ley un artículo especial que carece de todo valor jurídico?
Sobre este punto no es menor hacer énfasis en el alcance que el legislador le ha dado al artículo 9° en cuestión; y, estando a los solos términos que utiliza, podemos ver que, sin duda alguna, no pretendió otra cosa que darle el máximo alcance posible.
Así es que el legislador postula la improcedencia de toda medida cautelar: “que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.
Empero, tal como ya se dijo con anterioridad, si las medidas cautelares tributarias, por definición, están en su gran mayoría destinadas a suspender el curso normal de cobro del tributo, ¿cómo podría negarse que las mismas no afectan a la normal percepción de las rentas públicas y, con ello, su aplicación efectiva a solventar las necesidades del Estado? El legislador, para despejar cualquier tipo de dubitación al respecto, se sirve de un variado abanico de verbos (afectar, obstaculizar, comprometer, distraer del destino, perturbar) y lo complementa con una categórica locución adverbial (de cualquier forma), por lo que, evidentemente, la respuesta es obvia: para él, todas las cautelares tributarias, al suspender la obligación de pago, distraen del destino, aunque sea de la más mínima forma, los recursos del Estado; y es así que, entonces, no pueden los jueces dictar ninguna.
Se advierte, entonces, que carece de sentido postular que el mensaje del legislador haya estado destinado a destacar, en forma inocente y con un estricto carácter jurídico, la importancia de un bien jurídico superior como la renta pública, cuando la deliberada letra de la norma apunta sin ambages al destierro de las medidas cautelares del ámbito de la materia tributaria. Pero, para ello, el legislador necesita de los jueces y, por ende, esa sencilla consideración se transforma en la matutina luz que irrumpe y despoja finalmente al referido mensaje de su burdo y acartonado disfraz jurídico, develándolo como verdaderamente político.
2.4.- La naturaleza política del artículo 9°.
La naturaleza eminentemente política de lo que el legislador plasmó en el artículo en trato, arribados a este punto del examen, no es difícil de comprender.
Ya en el precedente “Firestone”, fue la propia Corte quien indicó explícitamente que el polémico tema de las cautelares en materia tributaria, que tuvo inicio con el precedente “Trebas”, tenía una raíz “enérgicamente” política. En efecto, en el primer fallo mencionado, profundizó lo dicho en el segundo, admitiendo en forma deliberada que la “estrictez” con la que debía examinarse la concesión judicial de cautelares tenía origen en un “gravísimo perjuicio social” que las autoridades políticas habían denunciado con motivo de la evasión o la extensa demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y de allí es que se les endilgó el “deber” a los jueces de no contribuir a dicho “gravísimo perjuicio social” concediendo medidas cautelares que “involuntariamente” lo fomenten.
Si bien, como se explicó anteriormente en el punto 1, luego de dichos precedentes la Corte atemperó la contundencia de dicho mensaje, reservándolo únicamente a modo de reproche a los jueces inferiores que concedían cautelares sin ningún fundamento jurídico, y, finalmente, le quitó a dicho mensaje toda relevancia jurídica con las aclaraciones que hizo en el fallo “Magnelli”; lo cierto es que el mismo tenía, en su origen, este claro contenido político. Y tan es así, que los tribunales inferiores, omitiendo (o, quizá, incluso desconociendo) esta posterior jurisprudencia, no se han sabido apartar de lo dicho en los precedentes “Trebas” y “Firestone” para denegar maquinalmente las cautelares en materia tributaria: precisamente, porque no existe argumento jurídico capaz de derrotar una pauta de carácter netamente político.
En efecto nada de jurídico hay en el mensaje celosamente recaudatorio que destaca la importancia de la oportuna percepción de las rentas públicas para el correcto funcionamiento del Estado. Frente a dicho mensaje, nada importa que la cautela solicitada por el contribuyente cumpla o no con los recaudos legales que habiliten su procedencia y, en consecuencia, tampoco que el juez falle conforme a lo que por derecho corresponda: por el contrario, lo que importa no es sino que el juez dicte, sin más ni más, su rechazo, casi mecánicamente, en pos de proteger la recaudación.
De este modo, la LMC, que fue sancionada por el Poder Legislativo, sin debate ni modificaciones, sobre la base del intacto proyecto del Poder Ejecutivo, y que, indubitablemente, tiene su origen en la doctrina de “Trebas” y “Firestone”, padece, entonces, del mismo vicio: contiene un indisimulable mensaje político que pretende enmascararse bajo una norma jurídica.
Sin embargo, y cabe destacarlo, la situación aquí es aún más grave que la de dichos precedentes. No sólo porque, como se dijo, la Corte efectivamente redimensionó, casi anulando, la doctrina de los referidos fallos, sino porque aquí, el mensaje del que se ha hecho cargo el legislador conlleva, en primer lugar, serias contradicciones con la propia mecánica plasmada en los requisitos generales para la procedencia de las medidas cautelares y, no menor, en segundo lugar, porque conduce a la gravísima tacha de inconstitucionalidad por implicar una orden de carácter político a otro poder del Estado que, en definitiva y en la práctica efectiva, termina violentando no sólo la independencia del Poder Judicial, sino también el principio de bilateralidad y el derecho de defensa en juicio.
La contradicción referida es clara: el juez, pese a que, según las pautas generales para la procedencia de las medidas cautelares observe que el cobro del tributo sería prima facie ilegítimo (art. 13, incs. b. y c.), debería igualmente omitir tal consideración y denegar la cautelar solicitada. Asimismo, al fallar de este modo en contra de lo que por derecho corresponde, la denegación antedicha también entraría en contradicción con el propio requisito de la debida observancia del interés público (art. 13, inc. d.), ya que éste no implica otra cosa que, en virtud del principio de legalidad, el actuar del Estado y, en este caso específico, la recaudación, proceda conforme a derecho.
Por otro lado, además de la ya explicada violación a la independencia del Poder Judicial al interpelarlo a que falle políticamente, es claro que el artículo 9° aquí examinado también implica, en los hechos, una violación al principio de bilateralidad y al derecho de defensa en juicio. En efecto, mediante dicho artículo, el Estado, representado en el caso por el Poder Ejecutivo que mandó el proyecto de ley y por el Poder Legislativo que la sancionó sin mayores consideraciones, está interpelando para que falle a su favor por una vía adicional, ajena a las del debido proceso y contra la cual, como es obvio, el contribuyente no tiene posibilidad alguna de defensa.
2.5.- Su inevitable inconstitucionalidad
Por todo lo dicho, no es posible sino concluir que el artículo en trato es definitivamente inconstitucional, sea cual fuere el método interpretativo mediante el cuál pretenda examinárselo.
Y ello es así, por implicar una invasión del Poder Legislativo en el conocimiento y decisión de las causas judiciales, función propia del Poder Judicial, violatoria entonces del principio de división de poderes (art. 1º, y parte 2ª de la C.N.) y de la independencia institucional de este último (art. 116, C.N.); así como también, por implicar en su aplicación concreta dentro del marco de un proceso judicial, una violación a la garantía del juez natural, imparcial e independiente (art. 18).
En definitiva, y como puede advertirse del desarrollo del presente comentario, el tratamiento de las medidas cautelares en materia tributaria puede llevarse a cabo por los jueces ateniéndose sencillamente a la verificación de los requisitos que los artículos 13, 14 y 15 de la LMC prevén, según el tipo de tutela cautelar que los contribuyentes requieran, para escapar de ese modo del cuestionable mandato que les impone el artículo 9.
Calise Redondo Abogados
Especialistas en derecho administrativo, tributario y aduanero en Argentina.